
Por Koldo Unceta*
Ecuador Debate Num. 103
Durante las tres últimas décadas, la noción de postdesarrollo ha venido jugando un papel relevante, tanto en el plano teórico como en la práctica social, alimentando diferentes debates y experiencias. Las ideas del postdesarrollo se han ido confrontando asimismo con otras críticas al desarrollo, dando lugar a nuevas discusiones y análisis, centrados en el tema de las transiciones hacia otros mundos y otros escenarios. El presente artículo trata de esbozar un breve balance sobre todo ello, señalando al mismo tiempo algunos interrogantes y retos de futuro relacionados con dichos temas.
Introducción
Llevamos ya casi tres décadas debatiendo en torno al postdesarrollo. Desde que a principios de los años 90 se publicaran los primeros trabajos en torno a esta idea, han sido muchos los temas planteados al calor de un concepto surgido inicialmente con más vocación de crítica que de propuesta, pero que, no obstante, ha resultado imprescindible en las controversias de los últimos años.
La emergencia y la rápida consolidación del término, en aquellos años, resultó inseparable de la profundidad alcanzada por la crisis del desarrollo, noción que durante varias décadas había guiado la actuación de gobiernos e instituciones de todo el mundo, y establecido una hegemonía incontestable en el campo de las ciencias sociales. Por ello, la difusión alcanzada por la noción de postdesarrollo se entiende especialmente cuando se explica la misma como aplicación de las corrientes críticas postestructuralistas, de la postmodernidad/globalización, postcoloniales y decoloniales, al análisis de los límites del discurso convencional sobre desarrollo, en un momento en que estos límites se mostraban en toda su crudeza.
Desde entonces, los debates y propuestas surgidos en torno al postdesarrollo han evolucionado de la mano o en confrontación con otras críticas al desarrollo, con la elaboración de otras propuestas. Y todo ello, al tiempo que se forjaban diversas prácticas sociales como alternativas al mismo, en mayor o menor sintonía con los enfoques postdesarrollistas. En ese contraste permanente, las discusiones sobre el postdesarrollo han ido adquiriendo nuevos per les, a la vez que surgían nuevos interrogantes sobre la potencialidad del concepto.
Por ello, con la perspectiva del tiempo transcurrido desde el inicio de estos debates, tiene sentido examinar algunos de los temas planteados en la literatura postdesarrollista y volver a plantear interrogantes ya puestos sobre la mesa con anterioridad. De hecho, el propio Arturo Escobar se preguntaba hace unos años si el postdesarrollo continuaba teniendo validez tal como fue enunciado en los años 90 o si era preciso reformularlo (Escobar, 2012).
El presente artículo no pretende dar una respuesta acabada a estas preguntas pero; sí sugerir algunas cuestiones que in uyen en el debate y que pueden ayudar a situar las discusiones sobre el postdesarrollo, en relación con otras controversias que se plantean en estos momentos sobre el bienestar de la gente y el futuro de la humanidad. Para ello, comenzaremos con un breve recordatorio de los temas que dieron origen y fundamento a la noción de postdesarrollo. A continuación, situaremos los debates sobre esta cuestión en relación con otras críticas al desarrollo que surgieron y fueron evolucionando de manera paralela. En tercer lugar, abordaremos brevemente el tema de las transiciones, asunto en el que se han centrado buena parte de las aportaciones que, en relación con el postdesarollo, se han planteado en los últimos años. Finalmente, partiendo de estas y otras cuestiones, apuntaremos algunas reflexiones conclusivas.
El postdesarrollo como crítica del desarrollo
Como se ha señalado, el surgimiento de las teorías o enfoques postdesarrollistas, es inseparable del creciente descontento con los resultados del desarrollo impulsado por las instituciones nacionales e internacionales -y sostenido desde el discurso dominante– durante las décadas que siguieron al nal de la segunda guerra mundial. Dicho descontento se fue expresando de manera paulatina, a través de una serie de debates relativos al tratamiento dado por la doctrina y las políticas desarrollistas a, algunos temas como la pobreza y la desigualdad, las cuestiones de género, la problemática medio ambiental, o los derechos de las personas. Como consecuencia de todo ello, a finales de los años sesenta y principios de los setenta, coincidieron diversos planteamientos que, yendo algo más allá de las limitadas controversias habidas hasta entonces, vinieron a poner sobre la mesa el debate acerca de la naturaleza misma de los procesos de desarrollo, y su capacidad para dar satisfacción a diversos imperativos relacionados con el bienestar humano.
De esta forma, el conjunto de fracasos cosechados en torno a estas cuestiones puso en evidencia que el desarrollo, tal como había sido concebido por sus estrategas, había derivado en un fenómeno capaz de empobrecer a personas y sociedades, de generarles importantes pérdidas (de capacidades, de identidad cultural, de recursos naturales…), de restringir derechos y libertades, y de provocar nuevos desequilibrios y desigualdades. En ese sentido, la noción de maldesarrollo, planteada por distintos autores (Amín, 1990; Danecki, 1993; Tortosa, 2001), vino a expresar con acierto la idea de un fracaso global, sistémico, capaz de afectar a unos y otros países y a la relación entre ellos. Frente a la dialéctica desarrollo-subdesarrollo omnipresente hasta entonces, el concepto de maldesarrollo iba más allá, planteando problemas que afectan al sistema en su conjunto, y que aparecían vinculados a la propia naturaleza del mismo.
Buena parte de las críticas al modelo de desarrollo surgidas en aquellos años tuvieron que ver con la especial significación atribuida al crecimiento económico, como elemento clave de la propuesta. En efecto, tras la aceptación de una magnitud como el PIB/hab. como expresión del grado de bienestar de una sociedad, los avances en el mismo y la manera de lograrlos constituyeron la esencia misma del proceso de desarrollo y el núcleo central de las teorías explicativas sobre el mismo (Unceta, 2009). En poco tiempo ello acabaría modi cando la consideración misma del crecimiento, que pasaría de representar el medio para alcanzar el desarrollo, a constituir la expresión misma del desarrollo. Lo cual, a su vez, tendría otra consecuencia no menos importante: al ser el crecimiento la manifestación misma del de- sarrollo y haberse aceptado la medición del mismo a través del PIB/hab., el propio bienestar humano acababa midiéndose en términos monetarios y, por consiguiente, acabar dependiendo de la expansión del mercado (Unceta, 2014).
El cuestionamiento del crecimiento económico, y de su consideración como expresión del desarrollo, fue planteado de manera especialmente significativa desde dos perspectivas distintas aunque complementarias: por un lado, su inviabilidad, y, por el otro, su indeseabilidad. En lo que respecta a la inviabilidad, es preciso recordar que la estrategia basada en el crecimiento fue cuestionada desde la doble existencia de limites naturales (Meadows et al., 1972,) y límites sociales (Hirsch, 1977), para una continua y permanente ampliación de la producción. Y, a su vez, el carác- ter no deseable de un modelo basado en el crecimiento económico, sería planteado por diferentes autores, que vinieron a subrayar sus elevados costes sociales (Mishan, 1989), y/o su controvertida relación con la satisfacción humana (Scitovski, 1976), dando lugar a nuevas y distintas aproximaciones al debate sobre el bienestar.
Pero; si todas estas críticas habían ya erosionado considerablemente el potencial de la noción de desarrollo, como propuesta emancipatoria, el auge que alcanzaron las corrientes postestructuralistas y la crítica postmoderna de la globalización, contribuyó a modificar las coordenadas del debate social, abriendo las puertas a los nuevos enfoques postdesarrollistas. En ese contexto, el postdesarrollo vino a com- partir con otras corrientes el cuestionamiento del crecimiento, pero situando la crítica en otra dimensión, al considerar que el mismo formaba parte intrínseca e inseparable del propio concepto de desarrollo. Para el postdesarrollo, el problema no estaba en una paulatina degradación o desnaturalización de la noción de desarrollo que, usurpada o monopolizada por visiones cuantitativistas, habría acabado confundiéndose con el crecimiento y convirtiendo a este en el objetivo mismo del proceso. Por el contrario, desde la perspectiva postdesarrollista, esa identi cación entre crecimiento y desarrollo, se encontraba en la propia esencia de un concepto asociado desde el comienzo a la capacidad de producir más y a la visión de la modernidad sobre el progreso. En consecuencia, el postdesarrollo se presentaba, no como negación parcial de la estrategia, sino como impugnación total del modelo.
Es así como, a comienzos de los años 1990 Wolfgang Sachs, planteó la idea del fin de la era del desarrollo, señalando la necesidad de superar el concepto después de cuarenta años de fracasos y desilusiones (Sachs, 1992). Y en ese contexto, el postdesarrollo representó una corriente decidida a superar la idea del desarrollo, reclamándose una mayor conexión con los saberes locales, otras relaciones con la natu- raleza, y un más estrecho vínculo con los movimientos sociales. Escobar (1995), Rist (1996), Rahnema y Bawtree (1997), o Esteva y Prakash (1999), serían algunos de sus representantes más conocidos en aquellos primeros momentos.
A la hora de resaltar, el signficado y el alcance de los análisis y las críticas del postdesarrollo, cabe contemplar cuatro perspectivas sobre el mismo, que coinciden con otras tantas visiones sobre el desarrollo: como creencia, como producto histórico, como discurso, y como práctica social. En primer lugar, es preciso mencionar la consideración del desarrollo como creencia. Una creencia sustentada por la metafísica occidental, que sostenía y a rmaba la linealidad de la historia. Según los enfoques postdesarrollistas, el desarrollo se habría conformado como una suerte de religión o, en palabras de Rist, como una creencia occidental (Rist, 1996).
La segunda perspectiva, planteada desde el postdesarrollo, sería la de considerar el desarrollo como un producto histórico, como una propuesta surgida en unas circunstancias especí cas, las que se dieron tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de un momento histórico en el que el mundo occidental necesitaba expandir la economía y el comercio, para lo cual resultaba funcional una concepción del desarrollo que implicaba, en la práctica, una nueva forma de colonización, basada en incorporar nuevos mercados al sistema económico mundial, asegurando de paso el abastecimiento de materias primas necesario para el mundo occidental.
En tercer lugar, los enfoques postdesarrollistas, en línea con la metodología postestructuralista, dedicaron especial atención al análisis del discurso del desarrollo. Un discurso que examina y problematiza de una determinada manera la realidad, excluyendo o incluyendo elementos de su formación discursiva. Para Esteva (1992), el desarrollo como discurso ocupaba un lugar central dentro de una poderosa constelación semántica, mientras que Sachs, apuntó la existencia de una serie de con- ceptos clave que tejen el discurso del desarrollo y que sirven para reforzar la visión occidental del mundo (Sachs, 1992).
Finalmente, señalaremos en cuarto lugar la importancia concedida al desarrollo como práctica social, por parte de los discursos postdesarrolistas. Como apunta Escobar (2007), el discurso del desarrollo se cristalizó en prácticas que contribuirían a regular el ir y venir cotidiano de la gente. Además, dichas prácticas se consolidarían sobre la base de unas relaciones jerárquicas y sobre el dominio del conocimiento especializado de base occidental, un dominio en el, que los profesionales y las instituciones del desarrollo, jugarían un papel preponderante.
La consecuencia de todo lo anterior, sería la consolidación de un modelo de desarrollo planteado como proyecto obligatorio, que debía ser seguido por todas las sociedades y gobiernos. El mismo que devendría en un proceso de paulatina uniformización, de merma de potencialidades y capacidades locales, y de fracasos en lo relativo a las promesas planteadas. De esa manera, se conformaría una corriente de opinión que planteaba las promesas de bienestar del desarrollo como simples ilusiones, con un balance en su aplicación claramente negativo –especialmente en los países del sur–, y que, en consecuencia, debía ser inmediatamente abandonado (Gudynas, 2014).
Aunque el origen de estas preocupaciones y la crítica del modelo vigente es compartida por el conjunto de la literatura postdesarrollista, resulta difícil plantear el postdesarrollo como una única perspectiva, de perfiles claramente de nidos. El propio Escobar (2012), subraya que se trata de un concepto que ha llegado a tener diversos y dispares significados, y plantea la necesidad de vincular dicho enfoque al debate sobre las transiciones. Gudynas por su parte, señala que el postdesarrollo se ha ido transformando, desde su sentido inicial como crítica postestructuralista del desarrollo, hasta integrar una variopinta gama de tendencias que podría haberle hecho perder parte de su sentido original (Gudynas, 2014). Sin embargo, no puede perderse de vista que, actualmente, es precisamente esa variada gama de tendencias la que, en un sentido amplio, conforma el universo postdesarrollista y da sentido al debate abierto sobre su futuro, dentro de lo que el propio Gudynas ha llamado la “actualización del postdesarrollo”.
En esta perspectiva de futuro, hay dos temas de especial relevancia de los que nos ocuparemos en los próximos apartados. Por una parte, el alcance del diálogo paradigmático entre los enfoques del postdesarrollo y otras críticas al desarrollo. Y, por otro lado, la relación a establecer entre la crítica postdesarrollista, la cuestión de las alternativas al desarrollo, y el debate sobre las transiciones.
El postdesarrollo y otras críticas al desarrollo
Como ya se ha señalado con anterioridad, el descontento con el desarrollo venía de lejos y había tenido ya diversas expresiones con anterioridad al surgimiento de las corrientes postdesarrollistas. Además, dicha insatisfacción se hizo mayor tras el triunfo de las tesis neoliberales y el comienzo de una era en la que el nuevo modelo propuesto, no solo seguía identi cándose con el crecimiento, sino que aparecía ahora indisolublemente unido a la ampliación de espacios para el mercado y la plena inserción en la globalización. De hecho, la globalización neoliberal, que mundializaba las recetas para el progreso, y eliminaba la anterior distinción establecida a esos efectos entre países desarrollados y subdesarrollados, (1) supuso una importante agudización y agravamiento de los efectos negativos del anterior modelo desarrollista, ya no solo en el ámbito nacional sino también a escala global.
En ese contexto, desde mediados de los años 80 comenzaron a plantearse, desde distintos medios académicos e institucionales diversas, alternativas a la forma con- vencional de entender el desarrollo, cuestionando el papel central del crecimiento y señalando el papel instrumental del mismo. De ese modo, coincidiendo con el surgimiento de las ideas postdesarrolllistas, tuvo lugar una amplia producción intelectual en el propio campo del desarrollo, con la elaboración de nuevas propuestas que trataban de modificar y/o ampliar dicho concepto, para hacerlo compatible con los nuevos retos planteados y, con las exigencias derivadas de las críticas surgidas hacia el modelo hasta entonces defendido.
Entre las expresiones más conocidas y con mayor alcance de estos nuevos enfo- ques, están las relativas al Desarrollo Humano o al Desarrollo Sostenible, patrocinados por organismos de Naciones Unidas como el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) o el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Cabe mencionar también otras perspectivas como la esbozada desde la economía feminista, subrayando la necesidad de tener en cuenta la esfera de la reproducción –enfoque de género–, o los enfoques sobre el desarrollo, desde la consideración de los derechos de las personas –enfoque de derechos–.
Un elemento común a todas las críticas surgidas hacia la noción convencional de desarrollo, que proponían nuevas visiones, es el relativo a la necesidad de replantear la consideración de nes y medios, entendiendo la expansión de las capacidades productivas como posible parte de la estrategia, pero no como objetivo en sí mismo. Este elemento, común a los enfoques señalados, vendría a enfatizar el propio deterioro conceptual de la idea de desarrollo como consecuencia de esa confusión –e incluso inversión– entre los fines perseguidos y los medios empleados. Se trata de un asunto vinculado a su vez con lo que algunos autores llamarían la ética del desarrollo (Goulet, 1999).
La coincidencia en el tiempo entre el auge de los postulados postdesarrollistas y las propuestas de nuevos enfoques sobre el desarrollo, vendría a desembocar en una serie de importantes debates entre estas dos formas de abordar la cuestión: la que proponía reformular las ideas sobre el desarrollo a partir de la experiencia, de los fracasos cosechados, y de las nuevas evidencias puestas de mani esto en los planos social y ambiental; y la que, por el contrario, planteaba la necesidad de impugnar el propio concepto de desarrollo y abandonar de nitivamente dicha empresa. Estos debates acabarían tomando cuerpo en la controversia establecida entre desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo (Escobar, 1995).
Desde mi punto de vista, ya expresado en anteriores trabajos (Unceta, 2015), es preciso discutir hasta que punto ambos tipos de planteamientos son en la práctica tan opuestos como a primera vista pudiera pensarse, especialmente cuando se contemplan a la luz del debate sobre las transiciones del que me ocuparé en el siguiente apartado. De hecho, existen algunos elementos especialmente críticos en la discusión que, aunque abordados desde perspectivas epistemológicas diferentes, forman parte de las preocupaciones de sectores sociales e intelectuales que pueden ubicarse en uno u otro campo. Entre ellos estarían el cuestionamiento del crecimiento y la primacía de los aspectos materiales; el de la hegemonía absoluta de la razón sobre otras formas de conocimiento; el de la consideración del individuo como referencia fundamental y única, al margen de los lazos que le unen con la comunidad; o el del tratamiento otorgado a la naturaleza y a las relaciones de los seres humanos con su entorno. En este sentido, las nuevas fronteras del debate sobre todos estos temas hacen que los mismos formen parte de muchos de los trabajos que se ubican tanto en el campo del desarrollo alternativo como en el de las alternativas al desarrollo.
A mi entender, resulta evidente que las visiones más convencionales y extendidas sobre el desarrollo son incompatibles con las críticas apuntadas tanto por unos como por otros. Pero; no es menos cierto que, dentro del campo del desarrollo, se han dado también cuestionamientos muy importantes sobre muchos de estos asuntos. A los ojos de algunos –especialmente de los defensores del postdesarrollo– se ha tratado casi siempre de cuestionamientos parciales, carentes de una perspectiva crítica global e integradora, lo que habría limitado su alcance a la vez que facilitaba su neutralización desde el discurso oficial. Sin embargo, desde otras perspectivas se insiste en la relevancia de muchas de estas aportaciones críticas y en la significación de estos cuestionamientos como base para avanzar hacia nuevas propuestas.
Lo cierto es que, las controversias sobre la importancia de los aspectos materiales y no materiales, sobre el papel del individuo y el de la comunidad, sobre las distintas fuentes de conocimiento y los saberes tradicionales, o sobre la consideración de la naturaleza y la necesidad de alternativas sostenibles, constituyen en realidad temas centrales tanto en las propuestas de desarrollo alternativo como en las que plantean alternativas al desarrollo. Ello no significa que no exista una línea divisoria entre ambas perspectivas. Dicha línea existe, especialmente en el plano teórico, pero basta con repasar los debates existentes en unos y otros lugares, a la hora de proponer alternativas concretas –y de abordar la cuestión de las transiciones– para comprobar que, pese a la diferente mirada sobre la realidad, existe una amplia coincidencia de puntos de vista entre los sectores más críticos dentro del campo del desarrollo por un lado, y los defensores del postdesarrollo por el otro.
En todo caso, con independencia de la consideración que se haga sobre el alcance de esta controversia, lo cierto es que, como señala Escobar, el panorama surgido favorece una mayor disposición por parte de distintos autores para abordar de manera constructiva algunos aspectos de las distintas tendencias y paradigmas (Escobar, 2012: 33), reconociendo al mismo tiempo la existencia de expresiones diferentes del desarrollo, fenómeno que, al menos en su dimensión práctica, presenta formas y características hibridas y diversas.
Desde una posición más crítica y escéptica, Gudynas distingue entre varios niveles de estudios críticos sobre el desarrollo, señalando que solo algunos, aquellos que apuntan a las bases conceptuales y sensibles sobre las que se sostienen las ideas y prácticas del desarrollo, están en condiciones de conformar un espacio de reflexión común con el postdesarrollo, que aborde la cuestión desde sus raíces. Entre ellos, apunta ciertas etnografías del desarrollo, varias metodologías en la economía ecológica, la ética ambiental en su tratamiento de la asignación de valores, los estudios de género, la epistemología crítica y algunos de los ensayos sobre las llamadas “aperturas ontológicas” (Gudynas, 2017).
Postdesarrollo, alternativas y transiciones
Los debates entre desarrollo alternativo y alternativas al desarrollo han ido evolucionando en los últimos años. En cierto modo ello ha tenido que ver con las dificultades para dibujar y dar cuerpo a estas últimas. El propio Escobar, haciendo un balance del recorrido llevado a cabo por las propuestas postdesarrollistas, se preguntaba en 2012, por el alcance y las limitaciones mostradas por ellas, así como por la vigencia de las ideas defendidas. La respuesta a esta pregunta arrojaba un punto de vista ambivalente pues, si bien sostenía que el núcleo de la noción –es decir, la necesidad de descentrar el desarrollo– seguía siendo válido, reconocía que la cuestión de las alternativas al desarrollo continuaba aparentemente sin solución, si bien resaltaba que los retos existentes jugaban a favor de mantener vivo el imaginario sobre dichas alternativas.
Para Escobar, la salida de este aparente atolladero habría que buscarla en los discursos de la transición que permitirían inscribir, el mencionado debate sobre las alternativas, en la necesaria transición de época que reclama la profundidad de la crisis contemporánea (Escobar, 2012). Ahora bien, estas transiciones no podrían responder, para Escobar, a una teoría general, ni representar el camino hacia un único destino, sino hacia un pluriverso forjado sobre una multiplicidad de mundos culturales en base a un entendimiento ecológico y político compartido (Escobar, 2012). De este modo, lo que se demanda en la actualidad es un proyecto intelectual y político alternativo que requeriría una transformación en los estudios críticos del desarrollo, mucho más significativa que la permitida por el postdesarrollo (Escobar, 2012).
La preocupación por esta cuestión, y por ensanchar los márgenes del debate crítico sobre el desarrollo, ha sido compartida también por otros autores como Gudynas (2011), al apuntar la necesidad de que, en la actual coyuntura, las denuncias y reclamos sobre el modelo de desarrollo, fueran acompañadas de propuestas alternativas más detalladas y rigurosas que, aunque plurales, incompletas y adaptadas a las circunstancias diversas, se inscribirían en la preocupación común del debate sobre las transiciones. Ahora bien, a diferencia de Escobar –que situaría a los discursos sobre las transiciones como una prolongación del postdesarrollo– Gudynas ha venido defendiendo que la cuestión de la elaboración de alternativas se planteara desde un espacio diferente. Para este último, si bien la crítica posdesarrollista resulta potente, no es su ciente para generar alternativas, ya que estas precisan de instrumentos y reflexiones propios (Gudynas, 2014). Así, señala que, aunque la elaboración de alternativas es un asunto del máximo interés, la misma no forma parte de las tareas del postdesarrollo, el cual debe permanecer como espacio de crítica y deconstrucción del desarrollo en sus bases conceptuales, prácticas y legitimaciones. Es más, para Gudynas, el postdesarrollo no puede predecir las características que tendrían las alternativas.
Nos encontramos así, frente a una coincidencia y una divergencia sobre el futuro de los enfoques postdesarrollistas. La convergencia estriba en la necesidad de una actualización, y de un nuevo impulso que permita al postdesarrollo estar a la altura de los desafíos planteados en estos momentos y, de las preocupaciones que anidan en amplios sectores de la sociedad, superando el relativo aislamiento en el que se ha movido hasta ahora, circunscrito principalmente al ámbito académico. Por su parte, la divergencia estaría en la consideración del debate sobre las alternativas –y las transiciones hacia las mismas– como parte del postdesarrollo, o como un asunto paralelo aunque relacionado con él. Para Gudynas (2014), el debate sobre las alternativas surge como consecuencia necesaria del cuestionamiento llevado a cabo por el postdesarrollo pero no forma parte del mismo, rechazando lo que denomina post- desarrollo de segunda generación, mientras que Escobar (2012), plantea el asunto como una radicalización del enfoque.
Sea como fuere, lo cierto es que, sea como parte del propio enfoque o como complemento del mismo, la cuestión de las alternativas –y de las transiciones hacia las mismas– ocupa hoy buena parte de la atención de los sectores más activos y representativos del postdesarrollo. En este marco, el espacio del debate sobre las transiciones permite, en mi opinión, un abordaje más abierto que el de las alternativas, que –de acuerdo a los postulados postdesarrollistas– pueden ser múltiples y variadas sin necesidad de responder a un modelo general. En todo caso, el análisis y las propuestas sobre las transiciones, se plantea desde el interés por entrar en la discusión sobre nuevas alternativas al desarrollo, capaces de confrontarse con este y de llevar el asunto más allá del debate académico, prestando atención hacia algunos procesos y prácticas sociales, y hacia las aportaciones que los mismos puedan representar para la construcción de dichas alternativas. Es el caso del interés suscitado por el Buen Vivir, como expresión latinoamericana –y más específicamente andina– de posible alternativa al modelo actual, a partir de la cosmovisión propia del mundo indígena y su complementación o intersección, con otras preocupaciones provenientes desde el feminismo, la economía ecológica, etcétera, así como desde su adaptación a las características de una sociedad crecientemente urbanizada. En ese contexto, la incompatibilidad del Buen Vivir como horizonte alternativo por un lado, y el extractivismo o las políticas basadas exclusivamente en el crecimiento por otro, obligan a plantear la cuestión de cómo salir del modelo actual, de cómo transitar hacia un escenario postextractivista y/o de postcrecimiento.
Para Gudynas, las transiciones hacia las alternativas al desarrollo representan un conjunto de políticas, estrategias y acciones que abordan los impactos y problemas del desarrollo convencional actual, y tienen el propósito de encaminar una salida a esa condición, adoptando alternativas que están más allá de ese desarrollo (Gudynas, 2013). En ese marco, la crítica postdesarrollista y la perspectiva que la misma simboliza, jugarían un papel relevante como filtro a la hora de discernir entre aquellas propuestas que sirven para avanzar hacia alternativas, situadas más allá del universo del desarrollo y las que, de una u otra forma, se mantendrían dentro del mismo. Para Gudynas (2014), la línea divisoria es la del universo de la modernidad, señalando que el postdesarrollo permite separar las opciones que siguen dentro de dicho campo, de aquellas que expresan intentos de cruzar esos límites, ya que para él el desarrollo de ende en último término diferentes versiones de la modernización (Gudynas, 2017).
Como ya se ha señalado, la cuestión de las alternativas –y las transiciones hacia las mismas– llevó a que, durante la primera década del nuevo siglo, las propuestas sobre el postdesarrollo trascendieran la esfera académica para entrar de lleno en el debate social, especialmente en Europa y en América Latina.(2) Ello afectó a un buen número de temas y fenómenos sociales, como los relativos a las propuestas del Buen Vivir y las luchas contra el extractivismo, los distintos movimientos surgidos en Europa como oposición al modelo (ciudades en transición, propuestas del decrecimiento sostenible…), o las experiencias de diverso tipo llevadas a cabo en el marco de la economía solidaria, la agroecología y la soberanía alimentaria, etcétera, por poner algunos ejemplos. El elemento común a todos estos planteamientos era la reivindicación sobre la necesidad de superar algunas estrategias y algunas lógicas que están detrás del deterioro ecológico y social de las últimas décadas. En unos casos cuestionando la lógica del extractivismo, elemento distorsionador y destructor de las for- mas de vida, de organización social, y de equilibrio ecológico sobre las que aquél se sustenta, y en otros desde la crítica frontal a la lógica del crecimiento económico como eje civilizatorio. Lo que se plantea es la necesidad de transitar hacia nuevos escenarios caracterizados por la superación de ambas lógicas. Unos escenarios situados más allá del imaginario desarrollista, en una clave postextractivista y postcrecimiento, cuyo estudio se beneficiaría, según Escobar, situándose en el marco más amplio del debate sobre las transiciones (Escobar, 2012).
Refiriéndose a este asunto de las transiciones, Acosta, subraya la no existencia de recetas para hacer frente al desafío que las mismas suponen, para lo cual se necesi- ta tener en cuenta una serie de principios como los de la solidaridad, la sustentabilidad, la reciprocidad, la complementariedad, la integralidad, la su ciencia o la diversidad cultural. En esa dirección propone algunos elementos clave para plantear las transiciones, como el autocentramiento de los procesos, la puesta del ser humano en el centro de la economía, o la consideración del crecimiento y el mercado como simples medios pero nunca como nes (Acosta, 2013).
Ahora bien, estas transiciones hacia las alternativas al desarrollo, implican transformaciones muy profundas en los modos de vida de la sociedad, lo que para Gudynas requiere contar con una creciente base social de apoyo, sin que puedan ser impuestas de un día para otro, ni ser el resultado de un liderazgo político mesiánico o autoritario. Por el contrario, al requerirse una base de sustento democrático, dichas propuestas deberán apoyarse en ampliar sus bases de consenso y sus capacidades de argumentación (Gudynas, 2011). A mi entender, todo ello pone sobre la mesa algunos complejos asuntos como las relaciones entre grupos urbanos y sectores rurales y/o indígenas, el papel del poder y de las instituciones y, también, la naturaleza y el impacto social y mediático del discurso actualmente dominante que, en mi opinión, ya no es el mismo que aquel al que se enfrentó en los años 90 la crítica postdesarrollista. A esta última cuestión me referiré en el siguiente apartado.
El postdesarrollo, las transiciones y la naturaleza del actual discurso dominante
¿Cuál es el escenario desde el que se plantea el debate sobre las alternativas y las transiciones hacia las mismas? ¿Se trata de salir del discurso y de la práctica del desarrollo o, por el contrario, nos encontramos en otro escenario distinto, que puede ser incluso más preocupante que aquel que caracterizaba la era del desarrollo? La pregunta no es baladí, pues comprender la naturaleza de los problemas actuales, y la lógica del actual discurso dominante puede resultar fundamental para plantear con mayor rigor el debate sobre las transiciones, y la cuestión de desde donde y hacia donde se plantean las mismas.
Al comienzo de este trabajo propuse cuatro líneas de crítica que, en los años 90, fueron planteadas desde el postdesarrollo y resultaron claves para dar cuerpo a esta corriente: el análisis del desarrollo como producto histórico, como discurso, como creencia occidental, y como práctica social. Conviene pues revisar, a la luz de la realidad actual, la vigencia de cada una de estas líneas de crítica y análisis. Aunque el tema requiere y permite un amplio tratamiento, me limitaré aquí a dar unas brevísimas pinceladas sobre el mismo.
En mi opinión, el producto histórico que en su día fue el desarrollo, dejó de serlo hace tiempo. El contexto sobre el que surgió se vino abajo tras la derrota de las ideas keynesianas frente al neoliberalismo, los cambios tecnológicos y productivos generados en los años 80, el n de la guerra fría, la emergencia de las nuevas potencias industriales del Sur y, significativamente, la liberalización de los movimientos de capital y el avance de la globalización. En estas condiciones, resulta casi obligado señalar que, si se acepta la existencia de un momento “inaugural” del desarrollo, tantas veces fechado en el famoso discurso de Truman,(3) por las mismas razones puede ser necesario reconocer que el desarrollo como producto histórico tuvo también su fin hace ya algunos años. Para algunos autores, como Maestro y Martínez Peinado, la noción de desarrollo, tal como había sido propuesta, desapareció en realidad con el advenimiento del capitalismo global, ya que la misma había sido concebida como nacional, a partir de la de nición territorial y civil de estados-nación (Maestro y Martínez Peinado, 2012).
En segundo lugar, en lo que se re ere al discurso del desarrollo –y el subdesarrollo–, surgido al calor de dicha coyuntura histórica, el mismo ha ido perdiendo fuerza de manera paulatina como consecuencia del declive de los postulados teóricos sobre el desarrollo,(4) y especialmente del cambio radical operado tanto en los marcos explicativos como normativos propuestos por las nuevas doctrinas o ciales. Cuestiones clave del discurso hasta entonces imperante, como el diagnóstico de los problemas y sus causas internas y externas, la necesidad de un análisis y tratamiento específico para los países considerados “subdesarrollados”, el papel de las instituciones, el carácter nacional del desarrollo, las cuestiones de la redistribución, o la importancia de la cooperación internacional, quedaban proscritos con la nueva ortodoxia. Algunos de sus representantes, como Lal, arremetían contra las teorías del desarrollo hasta entonces vigentes, considerándolas fracasadas e ine cientes (Lal, 1983). Frente a ello, el nuevo discurso dominante planteaba nuevos diagnósticos basados en la estabilidad macroeconómica y la e ciencia de corto plazo, y sustituía el análisis de las políticas de desarrollo por evaluaciones sobre el desempeño, constituido ahora en el nuevo emblema.
En esta misma línea, cabría señalar que el desarrollo ha dejado de ser una creen- cia occidental y que, si bien algunas de las ideas que le dieron más fuerza en su momento –como el incremento de la producción y del consumo como estrategia de prosperidad– siguen siendo el motor de la economía en una y otras partes del mundo, la promesa del desarrollo ya no constituye un elemento central de la estrategia dominante. Como ya se ha apuntado, para los gobiernos occidentales y para la doctrina económica o cial el “desarrollo” ha dejado de estar en el centro del debate, mientras que la vigencia de esta idea en otras zonas del mundo –especialmente en Asia y, en menor medida, en América Latina– se percibe a veces en occidente como una amenaza frente a la que es preciso protegerse. Algunos autores, como Giddens, apuntan incluso a una colonización inversa en el marco de la globalización, refiriéndose a la creciente influencia de países no-occidentales en Occidente (Giddens, 2002).
Finalmente, por lo que se refiere al desarrollo como práctica social, cabe decir que las actuales prácticas sociales dominantes guardan algunas similitudes con las de la época desarrollista e incluso presentan –en algunos aspectos– un rostro más preocupante y amenazador. En efecto, la desregulación económica, la exacerbación de la mercantilización de la vida, y la globalización neoliberal han llevado a una situación en la que la especialización y compartimentación del conocimiento han aumentado la distancia entre los expertos y la población, al tiempo que esta ha perdido buena parte del control sobre la marcha de los procesos económicos y tecnológicos, todo lo cual ha derivado en una grave quiebra de la democracia, y en una violación creciente de las libertades de la gente.
¿Significa todo lo anterior que el discurso del desarrollo ha perdido toda su vigencia? No, en modo alguno. La idea del desarrollo sigue instalada en muchos discursos, y la misma sigue utilizándose como promesa emancipatoria en algunos ámbitos y lugares. Ello es visible por un lado en los discursos desarrollistas enarbolados en distintos países (especialmente en Asia y en América Latina), en los que se ha profundizado además en su componente extractivista, y en donde el objetivo del crecimiento económico, a cualquier precio, se utiliza habitualmente contra los derechos de las personas, de las colectividades, y de la naturaleza, y como forma de reforzar el poder de las élites a través de discursos de corte nacionalista.
Por otro lado, el desarrollo constituye un elemento central en el imaginario desplegado por las organizaciones de Naciones Unidas y las Agencias de Cooperación, a través de las Agendas de Desarrollo, o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora bien, no puede obviarse que las propuestas que hoy en día plantean estos organismos, en torno al Desarrollo Humano, la Sostenibilidad, la equidad de Género, o la defensa de la población más vulnerable, son generalmente desoídas –cuando no combatidas– por los gobiernos de unas y otras partes del mundo, tanto desde los centros de poder occidental, como desde los países “emergentes”, asiáticos y latinoamericanos. En esas circunstancias, podría decirse que el desarrollo ha dejado como herencia un amplio entramado institucional, capaz de generar algunos debates y propuestas de cambio, pero crecientemente debilitado y carente de influencia, en una época de predominio absoluto del mercado, y de resurgimiento de las ideas contrarias a la cooperación internacional.
Como resultado de todo lo anterior, no está claro en modo alguno que, en la actualidad, el discurso del desarrollo sea hegemónico. Al mismo tiempo, cabe señalar que –paradójicamente– buena parte de los actuales discursos hegemónicos comparten con el desarrollo algunas de sus características, especialmente el productivismo, la apuesta por el crecimiento, y la desconsideración de la naturaleza. Todos estos cambios habidos en los discursos dominantes y en las prácticas sociales, en unos y otros lugares, han sido objeto de atención dentro de los enfoques postdesarrollistas. Autores como Escobar, han reconocido la variedad de expresiones del desarrollo y el carácter hibrido adoptado a veces por el mismo, así como la existencia de un conflicto abierto entre una nueva modernidad universalizada y la globalidad entendida como pluriverso (Escobar, 2012). Por su parte, Gudynas acepta la existencia de diferentes estilos de desarrollo, aunque subraya la existencia de una raíz común a todos ellos –la modernidad occidental– y plantea que, en último término, todos ellos representan y de enden diferentes versiones de la modernización.
Dejando a un lado el debate sobre la caracterización del momento presente, como parte de la modernidad o como algo de naturaleza diferente –la postmodernidad, cuya consideración y análisis in uyeron además notablemente en el surgimiento de las ideas postdesarrollistas–, y ciñéndonos exclusivamente a la cuestión del desarrollo, me parece que, en la actualidad, hay muchos elementos, tanto del dis- curso como de la práctica social, que contradicen en parte el universo filosófico de la modernidad, por lo que difícilmente podrían ser encuadrados dentro del mismo.
En efecto, en la actualidad, el análisis histórico como elemento de explicación de la realidad –consustancial a la teoría del desarrollo–, ha dejado paso al examen de la coyuntura y a la evaluación del desempeño a corto plazo; el contrato social y la redistribución como fundamentos del desarrollo, han dado paso al hiperindividualismo competitivo (Lipovetsky, 2011), que impone como referente el éxito individual; la secularización de la sociedad y la búsqueda de soluciones a los con ictos socia- les, al margen de las creencias religiosas ha dado paso a un creciente fundamentalismo religioso que impregna casi todas las esferas de la vida en unos y otros países; la razón como fuente de conocimiento y observación de la realidad ya no es la única referencia, abriéndose paso al análisis y consideración creciente de las emociones, incluso como elemento de maximización de la e ciencia; asistimos, ciertamente, a una renovada fe en la tecnología, pero el conocimiento ilustrado ha sido sustituido por el solucionismo mercantil (Morozov, 2015), y la compartimentación del saber; el rol de las instituciones, como conductoras del proceso y como garantes de una cierta cohesión social –que había sido parte intrínseca del ideal desarrollista– ha sido sustituido por el papel central de la iniciativa privada… En definitiva, la idea de desarrollo como proceso de transformación consciente de la realidad –consustancial al concepto– ha sido abandonada, en aras a la defensa del mercado como referencia principal, al cual deben adaptarse la política y las instituciones. Como señala Bauman, hemos pasado de una época de jardineros –preocupados por imponer al terreno su proyecto preconcebido, estimulando el crecimiento de determinadas plantas y arrancando el resto– a una era de cazadores, despreocupados por el equilibrio de las cosas e interesados únicamente en cobrarse una nueva pieza que llevarse a su morral (Bauman, 2007).
En mi opinión, el edificio de la modernidad tiene actualmente demasiadas grietas como para albergar o dar soporte a un proyecto emancipatorio como fue en su día la fallida promesa del desarrollo pero; tampoco sirve para explicar muchas de las características del actual modelo. Por ello, y aun reconociendo una raíz común entre algunos de los elementos que hace unas décadas formaron parte del discurso el desarrollo, y los que fundamentan el actual proyecto de la mercantilización profunda del capitalismo global, se pueden apreciar diferencias sustanciales entre ambos procesos, lo que obliga a un análisis más detallado de los mismos como forma de abordar la cuestión de las transiciones. Como señala Naredo (2006), existen raíces muy profundas en el actual deterioro ecológico y social, y la noción de desarrollo debe observarse desde su carácter singular y episódico en la historia de la humanidad.
Lo anterior tiene cierta relevancia a la hora de examinar el con icto entre desarrollos alternativos y alternativas al desarrollo, en el contexto del mencionado debate sobre las transiciones, pues bastantes sectores académicos y sociales que de enden la necesidad de un desarrollo alternativo, luchan por elaborar propuestas para salir del modelo actualmente dominante sin por ello reivindicar la vuelta al desarrollo, ni el universo losó co de la modernidad como anclaje de sus propuestas. Se trata de sectores que, no solo no forman parte de la corriente dominante, sino que se encuentran muchas veces frente al menosprecio y la embestida de quienes defienden el actual modelo del capitalismo global, y también de los gobiernos desarrollistas de los llamados países emergentes. Desde la perspectiva de estos sectores, la defensa de un desarrollo alternativo representa la apuesta por un proceso de transformación consciente de la realidad, para el logro de unos objetivos decididos de manera democrática y en interés de la mayoría. Algo que resulta bastante próximo a los discursos sobre las transiciones que mencionábamos más atrás.
Reflexión final
Llegados a este punto me parece importante subrayar que la ineludible necesidad de salir del actual modelo depredador de la naturaleza y destructor del tejido social, la urgencia de abordar la cuestión de las transiciones y de avanzar en el análisis de las mismas, es en cierto modo independiente de que dichas transiciones formen parte del discurso del postdesarrollo como una prolongación del mismo, o se planteen desde espacios contiguos.
Hace casi tres décadas, el postdesarrollo decretó el fin del desarrollo como forma de expresar el fracaso del mismo. Paralelamente, por razones y con objetivos bien diferentes, los propios impulsores del discurso del desarrollo decidieron también su final, impulsando desde entonces un modelo de acumulación diferente. Aunque buena parte del entramado institucional creado en su momento para impulsar el desarrollo a escala internacional permaneciera en pie, su protagonismo ha sido muy limitado, especialmente desde comienzos del nuevo siglo. De hecho, la globalización neoliberal representó un golpe mortal para el discurso del desarrollo, abriéndose una nueva etapa de riesgos e incertidumbres que agravan las amenazas sobre el futuro de la vida en el planeta.
Ciertamente, el actual modelo comparte algunas cuestiones con el discurso sobre el desarrollo que dominó en décadas anteriores. La principal de ellas –aunque no la única– es la apuesta por el crecimiento, y sus derivaciones como el extractivismo. De ahí que, las propuestas alternativas y los procesos de transición, deban poner en primer plano estrategias para abandonar la lógica del crecimiento, lo que, en el momento presente de mercantilización profunda, implica apostar decididamente por la desmercantilización y por el apoyo a otras fórmulas de relación social, situadas más allá del mercado (reciprocidad, redistribución, etcétera), en línea con lo ya señalado por Polanyi hace más de 70 años. En esa perspectiva, la utilidad del postdesarrollo no estriba tanto en la crítica de un discurso que ya no es el dominante, sino en su capacidad para mostrar y denunciar aquellos elementos del modelo actual que permanecen, y que suponen un importante obstáculo para avanzar hacia otros escenarios. O, como señala Escobar, como enfoque especialmente apto para volver a impulsar, y contribuir a articular, muchas de las preguntas claves del debate (Escobar, 2012).
Una última cuestión que afecta a la relación entre el postdesarrollo y la cuestión de las transiciones: es sabido que una de las señas de identidad de los enfoques postdesarrollistas ha sido la negación del desarrollo como teoría totalizante y uniformizadora, reclamando en consecuencia la necesidad de pensar en las alternativas desde su pluralidad y desde la renuncia a plantear propuestas universalistas. Ahora bien, como ya he señalado en otros trabajos (Unceta, 2009), resulta poco probable que puedan abrirse camino alternativas locales sin contemplar y examinar los escenarios globales que las hagan viables, sostenibles, y compatibles entre sí. Es lo que Escobar llama necesidad de un entendimiento ecológico y político compartido, y que ya hemos mencionado con anterioridad. Y ello implica plantear también la cuestión de las transiciones en lo que afecta a la dimensión global, planetaria, dibujando los elementos civilizatorios que pueden formar parte de una alternativa común, habilitadora de diferentes alternativas locales. Desde esa perspectiva, adquiere pleno significado la advertencia de Marina Garcés de que la crítica al humanismo histórico y a sus modelos universales no borre en nosotros la capacidad de vincularnos con el fondo común de la experiencia humana, porque no se trata de seguir en la idea de una yuxtaposición de culturas que el modelo multicultural ya agotó, como forma de neutralizar la diversidad y sus tensiones y reciprocidades. Se trata más bien de ocupar un lugar receptivo y de escucha lo cual implica no solo criticar sino también dejar atrás tanto el universalismo expansivo como el particularismo defensivo, para aprender a elaborar universales recíprocos (Garcés, 2017: 68-69).
Referencias bibliográficas
Acosta, A. (2013): El Buen Vivir. Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos. Icaria-Antrazyt. Barcelona.
–––– (2015): “El fantasma del Desarrollo”, prólogo del libro de K. Unceta: Más allá del crecimiento , debates sobre desarrollo y postdesarrollo. Mar Dulce. Buenos Aires.
Amin, S. (1990): Maldevelopment. Anatomy of a GlobalFailure, Zed Books, London.
Bauman, Z. (2007): Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Tusquets. Barcelona.
Danecki, J. (Ed.) (1993): Insights into maldevelopment. Reconsidering the idea of progress. University of Warsaw, Institute of Social Policy. Var- sovia.
Escobar, A. (1995). Encountering development. The making and unmaking of the Third World. Prince- ton University Press. Princeton.
–––– (2007): La invención del Tercer Mundo: Construcción y deconstrucción del de- sarrollo. Fundación editorial el perro y la rana. Caracas.
–––– (2012): “Más allá del desarrollo: postde- sarrollo y transiciones hacia el pluriver- so”, en Revista de Antropología Social no 21 (pp. 23-62).
–––– (2015): “Decrecimiento, post-desarrollo y transiciones: una conversación preli- minar”. Interdisciplina 3, no 7 (pp. 217- 244).
Esteva, Gustavo (1992): “Development”, en W. Sachs (ed.): Dictionary: a guide to knowledge as power. Zed Books. London.
—- (2009) Más allá del Desarrollo: la bue- na vida. Revista América Latina en Movi- miento, 445 (pp. 1-5).
Esteva, G. y Prakash, MS. (1999) Grassroots Postmodernism. Zed Books. London.
Garcés, M. (2017): Nueva ilustración radical. Nuevos cua- dernos Anagrama. Barcelona.
Giddens, A. (2002): Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Taurus. Madrid.
Goulet, D. (1999): Ética del Desarrollo. Guía teórica y práctica. IEPALA-Madrid.
Gudynas, E. (2011): “Alcances y contenidos de las transiciones al Postextractivismo”, en Ecuador Debate no 82 (pp. 61-79).
–––– (2013): “La construcción de otros futuros
y las alternativas al extractivismo” en R. Hoetmer et al: Minería y movimientos so- ciales en el Perú. PDTG y otros. Lima.
–––– (2014): “El postdesarrollo como crítica y el Buen Vivir como alternativa” en G.C. Delgado (coord.): Buena Vida, Buen Vi- vir, imaginarios colectivos para el bien común de la humanidad. México, CEI- ICH-UNAM (pp. 61-95).
–––– (2017): “Postdesarrollo como herramien- ta para el análisis crítico del desarrollo”, en Estudios Críticos sobre el Desarrollo 7 (12). Universidad de Zacatezas, México (pp.193-210)
Hirsch, F. (1977): Social Limits to Growth, Harvard University Press.
Hirschman, A.O. (1980): “Auge y ocaso de la teoría económica del desarrollo”, en El Trimestre Económi- co 188 (pp.1055-1077).
Illich, I. (1992) “Needs”, en W. Sachs (ed.): Dictionary: a guide to knowledge as power. Zed Books. London.
Lal, D. (1983): The Poverty of ‘Development Econo- mic’s. Institute of Economic Affairs. Lon- don.
Latouche, S. (2007): Sobrevivir al desarrollo. De la descolonización del imaginario económico a la construcción de una sociedad alternativa. Icaria. Barcelona.
Lipovetsky (2011) “El reino de la hipercultura: cosmopolitismo y civilización occidental”, en G. Lipovetsky y H. Juvin: El Occidente glo- balizado: un debate sobre la cultura pla- netaria. Anagrama. Barcelona (pp. 11- 102).
Maestro, I. y Martinez Peinado, J. (2012): “La cooperación al desarrollo como parte de la estructura económica del ca- pitalismo global”, en Estudios de Econo- mía Aplicada v. 30 – 3 (pp. 811- 836)
Meadows, L. H. et al. (1972): Los límites del crecimiento. Fondo de Cultura Económica. México.
Mishan, E. J. (1989): Los costes sociales del desarrollo eco- nómico, Oikos-Tau. Barcelona.
Morozov, E. (2015): La locura del solucionismo tecnológico. Katz Editores. Madrid.
Naredo, J. M. (2006): Raíces económicas del deterioro ecoló- gico y social. Siglo XXI. Madrid.
Polanyi, Karl. (1944): The Great Transformation. Beacon Press. Boston, Massachusetts. En este tra- bajo se ha utilizado la edición de La Pi- queta: La Gran Transformación. Madrid, 1997.
Rahnema, M. y Bawtree, V. (1997): The Post-Development Reader. Zed Books. London.
Rist, G. (1996): Le développement, Histoire d’une cro- yance occidentale. Presses de Sciences Politiques. Paris.
Sachs, W. (Ed.) (1992): Dictionary: a guide to knowledge as power. Zed Books. London.
Saunders, K. (Ed) (2004) Feminist Post-development thought: Re- thinking modernity, post-colonialism and representation. Zed Books. London
Sbert, J.M. (1992): Progress, en W. Sachs (Ed.): Dictionary: a guide to knowledge as power. Zed Books. London.
Scitovski, T. (1976): The Joyless Economy. Oxford University Press. Oxford.
Tortosa, J.M. (2001): El juego global: maldesarrollo y pobre- za en el sistema mundial. Icaria. Barce- lona.
––– 2009): Maldesarrollo como Mal Vivir, en América Latina en Movimiento, 445 (pp. 18-21).
Ullrich, O. (1996) Technology, en W. Sachs (Ed.) (1992). Dictionary: a guide to knowledge as power. Zed Books. London.
Unceta, K. (2009): Desarrollo, subdesarrollo, maldesarro- llo y postdesarrollo. Carta Latinoamerica- na no 7. CLAES. Montevideo.
–––– (2013): “Decrecimiento y Buen Vivir ¿pa- radigmas convergentes? Debates sobre el postdesarrollo en Europa y América Lati- na”, en Revista de Economía Mundial no 35 (pp. 197-216).
–––– (2014): “Postcrecimiento, desmercantili- zación y buen vivir”, en Nueva Sociedad No. 252 (pp. 136-152).
–––– (2015): Más allá del crecimiento. Debates sobre desarrollo y postdesarrollo. Ed. Mar Dulce. Buenos Aires.
Notas:
* Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España
- Como subraya Hirschman, desde el punto de vista de la doctrina económica, la nueva era neoliberal supuso la vuelta a la monoeconomía, al imponerse una única visión sobre los procesos económicos, tras la diferenciación establecida con anterioridad por la economía del desarrollo.
- Un análisis sobre las similitudes y diferencias entre los debates postdesarrollistas en Europa y América Latina puede verse en Unceta (2013).
- La lista de autores que, desde el postdesarrollo o desde otras posiciones críticas cercanas al mismo, han venido señalando la toma de posesión de Truman como momento “inaugural” del discurso sobre el desarrollo es amplísima. Ver entre otros Sachs (1992), Illich (1996), Sbert (1996), Ullrich (1996), Rist (1996); Saunders (2004), Escobar (2007), Latouche (2007), Esteva (2009), Tortosa (2009), Acosta (2015).
- Hirschman planteó lúcidamente esta cuestión ya en 1980 en su ensayo Auge y ocaso de la teoría económica del desarrollo (Hirschman, 1980).


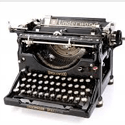
Be the first to comment