
Por Hiram Hernández Castro
¿El desenlace tan asimétrico de las elecciones fue solo un fracaso estratégico del correísmo, o influyeron factores estructurales y abusos de poder que alteraron el resultado?
La elección improbable: entre el voto y la sospecha
El domingo 13 de abril, Ecuador celebró una segunda vuelta presidencial que dejó serias dudas sobre la salud de su democracia. Según los resultados oficiales, Daniel Noboa obtuvo el 55,61 % de los votos frente al 44,39 % de Luisa González, candidata del correísmo, respaldada por todo el bloque progresista. Aunque en primera vuelta superó los cuatro millones de votos, González apenas sumó 158.000 más, mientras Noboa añadió 1.283.433, prácticamente la totalidad del electorado en disputa. Ante un resultado tan abrupto y asimétrico, cabe preguntarse: ¿se trató solo de errores estratégicos, o también intervinieron factores estructurales y abusos de poder que distorsionaron el desenlace?
El desenlace fue desconcertante para la Revolución Ciudadana. Tras dos derrotas presidenciales, González volvió a enfrentar a Noboa en un país con indicadores sociales en deterioro y un presidente sin logros visibles. Esta vez, el correísmo contaba con el respaldo de una inédita unidad del campo plurinacional que, liderado por Leónidas Iza, había sumado más de medio millón de votos en la primera vuelta. Aunque se preveía una contienda reñida, al menos nueve encuestas, una veintena de tracking polls y dos exit polls —con metodologías y sesgos distintos— habrían fallado por un inusual margen de diez puntos. No existen antecedentes empíricos de un desplazamiento silencioso del voto de tal magnitud sin señales previas ni hechos disruptivos, como sí ocurrió en 2023 con el asesinato de Fernando Villavicencio. Ante estas inconsistencias, González denunció fraude, rechazó los resultados y exigió un recuento.
Las horas posteriores al anuncio de los resultados no fueron menos desconcertantes. Mientras Luisa González sostenía su negativa a reconocer la victoria, varios alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana comenzaron a aceptar el resultado. A la par, intelectuales afines al correísmo apelaron a la tradición democrática de reconocer la derrota, alegando que una diferencia de más de un millón de votos era demasiado amplia para sostener una denuncia sin pruebas concluyentes. Sin embargo, hasta hoy, González —respaldada desde Bélgica por Rafael Correa— insiste en que dispone de actas y argumentos que demostrarían el fraude, y mantiene su exigencia de revisión. Un derecho que en teoría es legítimo en democracia, pero que no alterará un desenlace ya consumado.
Desde el otro lado de la cancha, los principales medios ecuatorianos —públicos y privados— celebraron la victoria de Noboa con imágenes de festejos callejeros y del presidente-candidato desestimando las denuncias de fraude como un rechazo al deseo popular de libertad y prosperidad. En paralelo, se viralizó un video en el que una mujer se zambulle en aguas servidas abrazando una figura de cartón de Noboa: una metáfora cruda de la distancia entre las promesas del heredero multimillonario y la precariedad de sus votantes. A diciembre de 2024, la pobreza alcanzó el 28 % en Ecuador: dos puntos más que bajo el gobierno anterior y cinco por encima del último año del correísmo, al que Noboa dice haber derrotado.
Esa misma noche, seis personas —incluido un menor— fueron asesinadas en Guayaquil por sicarios armados con fusiles. Horas antes del balotaje, Noboa había decretado un estado de excepción que reforzó la presencia militar en las provincias costeras, históricamente favorables al correísmo. En Quito, la jornada electoral transcurrió bajo un despliegue inédito: cercas, empalizadas y tanquetas custodiaban el Consejo Nacional Electoral. A ese escenario de comicios militarizados aludió Gustavo Petro, quien, sin mencionar expresamente fraude, denunció irregularidades y pidió abrir las urnas antes de reconocer el resultado. Hasta ahora, el órgano electoral no ha mostrado voluntad de permitir una auditoría independiente. ¿Está Ecuador dispuesto a asumir las consecuencias políticas y sociales de no despejar las dudas sobre la legitimidad democrática de esta elección?
Ubicado entre Perú y Colombia —los mayores productores de cocaína del mundo—, Ecuador se ha convertido en un corredor estratégico del narcotráfico internacional, con puertos por donde transita el 70 % de la droga que llega a Europa. El 2 de abril, Corea del Sur incautó más de dos toneladas de cocaína —equivalentes a 67 millones de dosis— en un buque con escala en Ecuador, marcando un récord en su historia antidrogas. Aunque Noboa heredó esta estructura, casos como este muestran que el problema no solo persiste, sino que se expande hacia nuevas rutas. A ello se suma el incremento sostenido del lavado de dinero —estimado en más de 3.500 millones de dólares anuales— y el crecimiento exponencial del crimen organizado, que ha convertido a Ecuador en el país más mortífero de América Latina.
El primer trimestre de 2025 fue el más violento de la historia reciente de Ecuador, con 2.361 muertes, un aumento del 65 % respecto al año anterior. Si esta tendencia continúa, el país alcanzaría una tasa de 53,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, nueve veces más que en 2017, tras tres gobiernos neoliberales consecutivos. Aun así, durante la campaña, muchos votantes respaldaron a Noboa por su aparente firmeza contra las mafias. Una paradoja difícil de sostener ante los crecientes señalamientos que vinculan a su corporación familiar con redes internacionales de narcotráfico. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse el discurso de “orden y mano dura” cuando, bajo su mandato, la violencia no ha hecho más que escalar?
En 2023, al asumir la presidencia para completar el mandato interrumpido de Guillermo Lasso, Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” y designó a 20 bandas criminales como «fuerzas beligerantes no estatales». La medida permitió endurecer las políticas de seguridad y alinearlas con marcos internacionales de lucha antiterrorista. También consolidó el protagonismo político de las Fuerzas Armadas y desdibujó la frontera entre delincuencia común y terrorismo, generando una ambigüedad funcional que legitima una militarización sin límites claramente definidos. En ese contexto, la desaparición forzada y el asesinato de cuatro niños afroecuatorianos —Steven Medina (11), Saúl Arboleda (15), Ismael y Josué Arroyo (15 y 14)— no fue un hecho aislado, sino un síntoma extremo de una política de seguridad sustentada en el perfilamiento racial. Un escenario que, desde la sociología crítica, se inscribe en lo que Achille Mbembe ha denominado necropolítica.[1]
Una campaña desigual: clientelismo y hegemonía autoritaria
Un año después, el asalto a la Embajada de México —cuando fuerzas especiales capturaron al exvicepresidente Jorge Glas, provocando la ruptura de relaciones diplomáticas— sigue siendo un punto de inflexión del gobierno. La operación consolidó la apuesta de Noboa por una estética “bukeliana” del poder, basada en la espectacularización, el discurso antiderechos y el desprecio por las normas jurídicas. Asimismo, afianzó el clivaje correísmo/anticorreísmo como eje de su narrativa. Desde entonces, Noboa ha intensificado la instrumentalización del conflicto como cortina de humo para encubrir los magros resultados de su gestión, respaldado por un electorado que privilegia la confrontación sobre la rendición de cuentas. En este marco, el correísmo no opera solo como adversario, sino como engranaje funcional del relato oficial: un enemigo necesario. Así, “la culpa es de Correa” se ha convertido en principio de gobierno, útil para justificar desde la expansión del crimen organizado hasta la crisis energética o la caída de un puente.
Cualquier evaluación de la campaña del correísmo corre hoy el riesgo de incurrir en sesgo retrospectivo. Luisa González compitió en condiciones escandalosamente desiguales, enfrentando al aparato de Noboa, con recursos ilimitados y el respaldo total del Estado. Más que errores estratégicos, hubo flancos abiertos que un adversario poderoso y eficaz supo explotar. Uno de los más efectivos fue la acusación de que el correísmo pretendía desdolarizar la economía. El eslogan “Luisa te desdolariza” tuvo impacto, aprovechando declaraciones pasadas —y algunas recientes— de figuras correístas que señalaron los límites de no contar con moneda propia. Aunque no implicaban un cambio de política monetaria, el tema fue fácilmente manipulado en una sociedad que ha depositado en el dólar su principal ancla de estabilidad.
La campaña de Noboa, sostenida en el miedo como eje estratégico, alcanzó su clímax con la incorporación del mercenario Erik Prince —fundador de la polémica empresa militar privada Blackwater— a un operativo mediático en Guayaquil. Prince, conocido por la masacre de Nisour Square en 2007, donde contratistas de su empresa asesinaron a 17 civiles en Bagdad, ha sido vinculado también a operaciones encubiertas en Libia y a una estafa sobre una supuesta intervención armada en Venezuela. En Ecuador, acompañó a los ministros de Defensa e Interior y a medio millar de uniformados en el operativo Apolo 13, que dejó 68 detenidos liberados pocas horas después. Su presencia buscó reforzar la narrativa oficialista que equipara la lucha contra el narcotráfico con la lucha contra el correísmo, al punto de advertir que “Ecuador debe elegir entre combatir narcos o volverse otra Venezuela”.
Aunque sin sustento programático, la equiparación del correísmo con los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba —pese a tratarse de un proyecto más cercano a la socialdemocracia en lo político y al keynesianismo en lo económico— ha calado profundamente en el imaginario ecuatoriano. Más allá de cómo se entienda la “izquierda”, esta narrativa ha sido eficaz para erosionar su legitimidad e instalar el temor a una deriva autoritaria. En vísperas del balotaje, la propuesta de González de formar civiles capacitados para mediar conflictos y colaborar en la seguridad barrial fue distorsionada como un intento de crear organizaciones del tipo colectivos chavistas o Comité de Defensa de la Revolución, los CDR cubanos. Con el respaldo de medios, influencers y granjas de trolls, la campaña oficialista logró imponer la idea de que los “gestores de paz” representarían una amenaza a la seguridad y una herramienta para imponer el control territorial. El contraste no podría ser más revelador: la “mano dura” importada fue celebrada como solución, mientras una política pública fue convertida en objeto de sospecha.
Mientras tanto, los abusos reales desde el poder fueron ignorados por la prensa corporativa y tolerados por los órganos de control electoral y constitucional. Daniel Noboa violó sin consecuencias el Código de la Democracia, que le exigía pedir licencia durante la campaña y delegar la presidencia a su vicepresidenta constitucional, Verónica Abad. Amparado en su control del Tribunal Contencioso Electoral, logró despojarla de sus derechos políticos mediante maniobras de dudosa legitimidad. Desde su doble rol de presidente-candidato, activó transferencias, bonos y becas dirigidas a sectores estratégicos —incluidos policías y militares encargados de custodiar las urnas— en un uso abiertamente clientelar de los recursos públicos. Que se trataba de una elección con cancha inclinada era sabido; que «Luisa no va a ganar ni ganando» una frase con resignación. Pero, visto el desenlace, el proceso terminó siendo una apología del abuso de poder.
El uso del clientelismo —mediante transferencias focalizadas con fines electorales— no es nuevo en Ecuador. Álvaro Noboa, padre del actual presidente, se hizo célebre por repartir colchones y fajos de billetes en sus cinco intentos fallidos de llegar a la presidencia. Esta vez, sin embargo, la estrategia alcanzó una escala inédita: el gobierno comprometió al menos 518 millones de dólares en bonos y subsidios durante la campaña, en un país que, bajo su mandato, sufrió una contracción del PIB del 2 %, caída del consumo de los hogares y recorte del gasto público. Como ha argumentado Susan Stokes, este tipo de prácticas es especialmente eficaz en contextos de pobreza, vulnerabilidad y desinformación, donde los beneficios inmediatos pesan más que las promesas de transformaciones estructurales. [2]
El populismo como forma de ejercicio del poder, las prácticas autoritarias y el clientelismo como expresión de corrupción estructural han sido objeto de constante condena por parte de la prensa corporativa ecuatoriana, siempre que se asocien al correísmo. En cambio, las mismas prácticas tienden a ser invisibilizadas, minimizadas o justificadas cuando provienen de gobiernos alineados con las nuevas derechas autoritarias de la región. Este doble rasero mediático y político ha contribuido a configurar una hegemonía cultural que —como advirtió Gramsci— disputa el sentido común desde posiciones conservadoras. En ese marco, el éxito electoral de Daniel Noboa, incluso en un proceso marcado por irregularidades, solo puede entenderse a la luz del giro derechista del electorado y del avance de una sensibilidad social crecientemente autoritaria, cuando no abiertamente filofascista.
La captura de la República
El escenario actual para las izquierdas en Ecuador es especialmente adverso. La victoria de Noboa significó no solo una derrota para el correísmo, sino también un revés para el movimiento indígena, que bajo el liderazgo de Leónidas Iza parecía haber retomado su horizonte antineoliberal original. Los acuerdos de unidad entre el correísmo, Pachakutik y partidos del centro-izquierda —tras un accidentado y prolongado proceso de negociación—, aunque no alcanzaron para impactar el resultado electoral, podrían sentar las bases de un frente democrático de resistencia frente al avance neoliberal y la regresión de derechos. Una eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente bajo condiciones de profunda asimetría política podría consolidar esa deriva. En este contexto, la disputa no es solo programática, sino civilizatoria.
Aprobada en referéndum en 2008, la Constitución de Montecristi representa uno de los hitos más importantes del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Producto de un proceso constituyente impulsado por Rafael Correa, buscó desmontar el modelo neoliberal heredado. Reconoce al Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional, amplía derechos individuales, colectivos y de la naturaleza, incorpora el Sumak Kawsay como horizonte de desarrollo, prohíbe la regresión de derechos laborales y la instalación de bases militares extranjeras. Pese al desgaste del correísmo, la Carta de 2008 sigue siendo un obstáculo normativo frente a privatizaciones, precarización laboral e instalación de bases militares extranjeras.
“Hay que llegar a un punto —publicaba recientemente un periodista— en que la gestión del Estado, según las normas establecidas, se torne absolutamente inviable. Solo eso le permitirá al mandatario romper los obstáculos (…) y tomar el control del proceso [constituyente]”. En el mismo artículo, el autor sostiene sin ambages que esta reconfiguración requiere inevitablemente una regresión de derechos, y el abandono de acuerdos internacionales. Así, se insta abiertamente al presidente electo a ignorar los marcos jurídicos nacionales e internacionales para imponer, en nombre del crecimiento económico, la libertad y la seguridad, un nuevo orden que desmantele garantías democráticas y habilite la concentración del poder.
Según el informe Latinobarómetro 2024, titulado —no sin ironía— La democracia resiliente, Ecuador registra los niveles más altos de adhesión ciudadana al autoritarismo en América Latina. Más del 60 % aceptaría un gobierno no democrático si “resuelve los problemas”, y un 54 % justifica que el presidente ignore leyes e instituciones. En un país donde la mayoría cree que la democracia puede funcionar sin partidos, Asamblea ni oposición, la noción misma de democracia liberal se vacía de sentido. Las cifras no solo evidencian la fragilidad institucional, sino una preocupante disposición a ceder derechos a cambio de orden.
Aunque Daniel Noboa, ya reelecto presidente, aseguró que “se respiran aires de libertad”, lo que domina hoy en Ecuador es un ambiente de tensión. Todavía no concluía el 100% del escrutinio nacional cuando se filtró una lista de un centenar de reconocidas figuras del correísmo y las izquierdas que estarían bajo vigilancia migratoria. La publicación provocó la inmediata reacción: periodistas, académicos, artistas e intelectuales firmaron una carta pública Contra la persecución y el hostigamiento, advirtiendo sobre “una oleada persecutoria que recuerda las más oscuras épocas de cacería de brujas de gobiernos autoritarios y fascistas, caracterizados por la transgresión sistemática del Estado de Derecho para amedrentar a los enemigos políticos”.
Mientras el presidente electo viajaba a Estados Unidos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas declaraba una “alerta máxima” ante un supuesto plan de magnicidio, atribuido a “la venganza de los malos perdedores” y a sicarios presuntamente trasladados desde México. La presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la cancillería, rechazó “la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas oficiales” que vinculan a su país con actos delictivos. En paralelo, aviones de combate sobrevolaron las provincias costeras. Más que una medida preventiva, el despliegue pareció un gesto performativo: una escenificación de respaldo castrense al presidente y al resultado electoral.
El 24 de mayo de 2025, Anabella Azín —asambleísta más votada del país— impondrá la banda presidencial a su hijo durante la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional. Más allá del gesto simbólicamente perturbador, el oficialismo busca que Azín asuma también la presidencia del Legislativo. De concretarse, el heredero de la mayor fortuna del país concentraría simultáneamente el Ejecutivo, el Legislativo y, de forma indirecta, los órganos de justicia y control. Se configuraría así un escenario de captura de la República, donde una corporación familiar monopoliza los resortes fundamentales del Estado, diluyendo los principios de separación de poderes y pluralismo institucional. Más que una anomalía, esta concentración patrimonial interpela el espíritu de la frase inscrita en la banda presidencial ecuatoriana: “mi poder en la Constitución”.
(Una versión anterior de este artículo se publicó en https://oncubanews.com/mundo/america-latina/ecuador-el-heredero-y-la-cap…)
[1] Mbembe, A. (2019). Necropolitics. Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9781478007227​:contentReference[oaicite:1]{index=1}
[2] Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). Brokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139176177


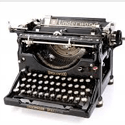
Be the first to comment