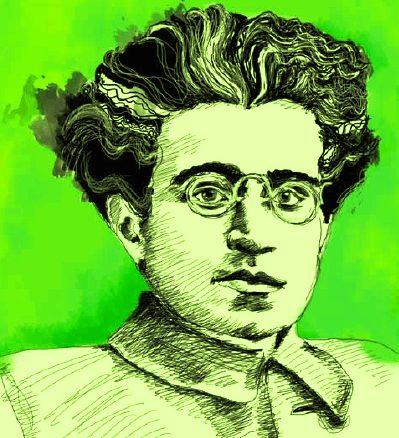
por Hernán Ouviña
A mediados de 1928, durante su primer período de encierro y en un casi total aislamiento afectivo y político, Antonio Gramsci llegó a expresarle a su madre en una carta enviada desde la cárcel de San Vittore en Milán:
“Carissima mamma, no querría repetirte lo que ya frecuentemente te he escrito para tranquilizarte en cuanto a mis condiciones físicas y morales. Para estar tranquilo yo, querría que tú no te asustaras ni te turbaras demasiado, cualquiera que sea la condena que me pongan. Y que comprendas bien, incluso con el sentimiento, que yo soy un detenido político, que no tengo ni tendré nunca que avergonzarme de esta situación. Que, en el fondo, la detención y la condena las he querido yo mismo en cierto modo, porque nunca he querido abandonar mis opiniones, por las cuales estaría dispuesto a dar la vida, y no sólo a estar en la cárcel. Y que por eso mismo yo no puedo estar sino tranquilo y contento de mí mismo. Querida madre, querría abrazarte muy fuerte para que sintieras cuánto te quiero y cómo me gustaría consolarte de este disgusto que te doy; pero no podía hacer otra cosa. La vida es así, muy dura, los hijos tienen que dar de vez en cuando a sus madres grandes dolores si quieren conservar el honor y la dignidad de los hombres”.
Lejos de toda victimización y de cualquier aprovechamiento personal o colectivo de la dramática situación que padecía, Gramsci seguía sintiéndose un militante comprometido. Es que toda su vida resultó ser la de un combatiente, en el sentido más amplio del término: combatir toda injusticia, desde ya, pero también cualquier tipo de dogmatismo, falta de autocrítica, modorra intelectual, desapego a la historia viva de cada sociedad o anquilosamiento del pensamiento; ese fue, sin duda, su faro utópico permanente. Un combatiente honesto e integral, que odiaba a los indiferentes.
Pero a sabiendas de esta postura vital, lejos estaba de ser una persona exenta de contradicciones e impurezas. Nino era precisamente por esto mismo demasiado humano y no tenía despecho en explicitarlo en sus escritos y en cada uno de los gestos y vínculos familiares, políticos y de amistad que entablaba, como en aquella emotiva carta a su madre. De ahí que quizás valga la pena rescatar del olvido uno de esos tantos artículos de L’Ordine Nuovo, redactados de acuerdo a sus propias palabras para que mueran al día siguiente de ser publicados, pero que a pesar de ello escamotean hoy su supuesto carácter efímero, dejando traslucir esa profunda filosofía humanista que tanto lo caracterizó.
Hombres de carne y hueso es un compasivo texto cuya hechura está signada por el contexto inmediatamente posterior a la trágica derrota de la ocupación de fábricas por parte de los trabajadores turineses durante el llamado bienio rojo (1919-1920). “Los obreros de la Fiat han retornado al trabajo. ¿Traición? ¿Negación de los ideales revolucionarios?”, se pregunta con fina ironía Gramsci. Nada de eso, responde. Han resistido durante un mes en medio de penurias y de un ambiente general de hostilidad, y al fin y al cabo “se trata de hombres comunes, hombres reales, sometidos a las mismas debilidades de todos los hombres comunes que se ven pasar en las calles, beber en las tabernas, conversar en medio de rumores en las plazas, que se cansan, que tienen hambre y frío, que se conmueven al sentir llorar a sus hijos y lamentarse agriamente a sus mujeres”.
Una lectura atenta de la bellísima biografía de Giussepe Fiori, Vida de Antonio Gramsci, ratifica esta virtud inherente del pensador sardo. En efecto, él encarnó como pocos esa figura del intelectual orgánico que supo teorizar durante su forzado encierro carcelario, sin dejar de ser un humano de carne y hueso, a imagen y semejanza de aquellos pares turineses para quienes escribía y con los que convivía a diario. Moviéndose como pez en el agua entre el sentir popular y la sabia reflexión teórica, supo combinar mágicamente el rol de “especialista y organizador”, dos cualidades que eran de acuerdo a Gramsci condición sine qua non para estar en presencia de un filósofo de la praxis cabal, alejado tanto del perfil del pedante intelectual académico recluido detrás de un escritorio, como del practicista revolucionario profesional, que cuenta con garganta y pulmones de sobra, pero carece de pensamiento crítico. Y es que para Nino ambos personajes, por si hiciera falta aclararlo, rascan donde no pica.
A contrapelo de estas tendencias, el suyo fue por sobre todo un marxismo humanista, viviente y creativo, algo que se evidencia por demás al adentrarnos en el relato enhebrado pacientemente por Fiori en su biografía. Sin embargo, su derrotero socialista no fue lineal. Antes bien, habría que concebirlo en términos pendulares, fluctuando entre un mayor acercamiento a la perspectiva leninista (de 1921 a 1924) y a la prefiguración de nuevas prácticas emancipatorias distantes de la realidad rusa (de 1916 a 1920, y de 1926 a 1937), aunque este cambiante transitar nunca implique retornar al mismo punto, porque es cierto que el último Gramsci, el de los dispersos Cuadernos y las conmovedoras Cartas, carga con la experiencia y el frío balance de un doble descalabro (el producido por el fascismo y el stalinismo), y de eso no se vuelve, salvo que se pretenda replicar la tragedia como farsa.
De ahí que conocer desde cerca y en filigrana sus vivencias, proyectos, flaquezas y balbuceos de eterno aprendiz, resulte fundamental si queremos pasar el cepillo a contrapelo a su filosofía de la praxis y no canonizarla como nuevo dogma, algo totalmente contrario a su postura respecto de la obra de Marx, quien según él no debía considerarse un “pastor con báculo”, ya que como supo advertir en sus notas carcelarias, “la realidad está llena de las más extrañas combinaciones y es el teórico quien debe hallar en esta rareza la confirmación de su teoría, ‘traducir’ en lenguaje teórico los elementos de la vida histórica, y no, a la inversa, presentarse la realidad según el esquema abstracto”.
Releer sus cartas y borradores nos aleja de un supuesto Gramsci heroico y frío sabelotodo, acercándonos a una figura más humana que, no por ello, pierde estatura histórica. En una de estas epístolas, escrita en 1924 para su compañera Julia Schucht, se interroga angustiado en torno al desencuentro que, muchas veces, tiende a existir entre el amor y la apuesta en favor de un proyecto revolucionario: “Cuántas veces me he preguntado si era posible ligarse a una masa cuando no se había querido a nadie, ni siquiera a la propia familia, si era posible amar a una colectividad cuando no se había amado profundamente a criaturas humanas individuales. ¿No iba a tener eso un reflejo en mi vida de militante?, ¿no iba a esterilizar y a reducir a mero hecho intelectual, a puro cálculo matemático, mi cualidad de revolucionario?”.
Y si de alturas se trata, cabe rescatar del olvido aquella anécdota relatada por Nino en otras de sus tantas cartas, en la cual comenta a su familia con un dejo de sarcasmo lo que le ocurrió ni bien arribó a la cárcel de Turi y debió presentarse frente a sus colegas presos: “¡No es posible!”, exclamó con desconfianza uno de ellos a ese petizo que mencionó de forma pausada su gracia. “El es un señor gigante, no un hombre tan pequeño”, le espetó el preso, mirándolo entre atónito y desilusionado. Algo similar había ocurrido ya durante uno de los interrogatorios a los que fue sometido antes de ser encarcelado. En aquel entonces, un brigadier de la escolta le preguntó si era “pariente del famoso diputado Gramsci”, confesándole luego que había imaginado su persona como “ciclópea”. Es que Gramsci era, una vez más, demasiado humano. ¿Cómo il capo de la clase obrera iba a medir un metro cincuenta, ser jorobado, autodidacta y para colmo provenir del “atrasado” sur de Italia?
E pur si muove, podría haber sido una sabia respuesta para aquellos desconfiados reclusos. No solo su maltratado físico, sino ese abultado cerebro (que al decir del fiscal fascista que contribuyó a su condena, se debía “impedir que pensara al menos por veinte años”) continuó en movimiento, inquieto y cargado de dinamismo. Hoy más que nunca, a 80 años de su partida, vale la pena asomarnos por la indiscreta mirilla del presidio para espiar a -y aprender de- un Gramsci que pule sus ideas y las plasma minuciosamente en provisionales notas, y que hasta en los peores momentos de encierro, sin bajar los brazos ni quebrantar su convicción militante, no deja de ser de carne y hueso. Un rebelde común y corriente, como quizás lo denominarían las y los zapatistas del sur de México. O por qué no, para decirlo en palabras del Che: un revolucionario guiado por grandes sentimientos de amor.



Be the first to comment